
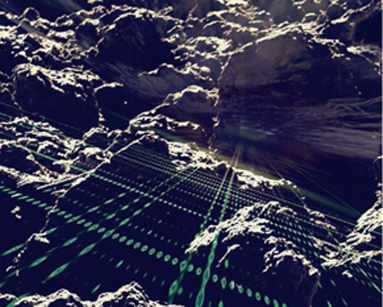 |
|
|
Diego Moya: su nombre expresa un denso itinerario, una ya larga, y muy consistente, trayectoria artística, que tiene sus inicios a comienzos de los pasados años setenta y llega hasta ahora mismo, con esta exposición que permite apreciar la intensa madurez de su obra, de su equilibrio entre dos mundos, entendiendo esta última expresión en más de un sentido. Dos continentes, dos tradiciones culturales, y también dos ámbitos: espíritu y materia, que en todos los casos se funden y sintetizan. Esa dimensión, a la vez intra y extraterritorial, tiene su punto temporal de origen en 1991, el año en que Diego Moya comienza a vivir entre Asilah (Marruecos) y Madrid. Desde entonces, lo árabe y lo europeo se respiran en la misma atmósfera del viaje desde dentro a fuera, y desde fuera a dentro. En ese sentido, creo que se podría trazar un hilo de continuidad en el despliegue de sus propuestas artísticas, que se podría situar en su voluntad de hacer hablar a la materia. En su hermoso libro de artista Entre dos mundos, el propio Diego Moya (1994, 25) afirma: “LA PINTURA ES MATERIA QUE HABLA”. Y en la entrevista, a cargo de Javier Díaz Guardiola, que aparece en este mismo catálogo, señala: “lo que más me interesaba era problematizar la materia que, al fin y al cabo, es el origen de todo.” ¿Adónde nos lleva este planteamiento? En El agua y los sueños, Gaston Bachelard (1942, 8) subraya que la tarea de la imaginación no se reduce únicamente a la elaboración de lo formal, sino que también trabaja directamente en el plano de lo material: “además de las imágenes de la forma, evocadas tan a menudo por los psicólogos de la imaginación, existen (…) imágenes directas de la materia.” Sería preciso, pues, distinguir entre una imaginación formal y una imaginación material, que restituye lo oscuro, el fondo latente de aquello que vemos en la superficie de lo que existe: “En el fondo de la materia crece una vegetación oscura; en la noche de la materia florecen flores negras. Ya traen su terciopelo y la fórmula de su perfume.” (Bachelard, 1942, 9). Se podría así caracterizar el trabajo de Diego Moya como un proceso de restitución, o recuperación, de las huellas o imágenes que ese fondo latente, esa vegetación oscura, ha ido configurando en el curso del tiempo, en la memoria ancestral del cosmos. Porque se trata de ir verdaderamente hacia atrás en el tiempo, y eso es lo que persigue Diego Moya con sus imprimaciones sobre las telas y el papel superpuestos a las rocas ancestrales de las playas y acantilados en Asilah. Ahí brotan, en la imagen, las marcas del mundo. Las reverberaciones de los cuatro elementos naturales que constituyen el orbe, y que fueron ya identificados por el sabio griego Empédocles, nada menos que en el s. V a. C.: fuego, tierra, aire y agua. Si bien él habló de “las cuatro raíces de todas las cosas”, y la transposición de raíces a elementos fue produciéndose en el lenguaje filosófico posterior de los griegos, consolidándose de modo definitivo en Aristóteles. |

 |
|
Lo que ahora vemos en las obras que Diego Moya presenta en esta exposición, La piel de la tierra, surge a través de un proceso de restitución, que hay que situar en el contexto de lo que en el arte contemporáneo se llama land art [arte de la tierra]. Un planteamiento que va más allá de la réplica imitativa de la naturaleza de la tradición clásica, o de la pintura de paisaje, para proponer la inscripción y el diálogo humanos con lo natural. Y que en Diego Moya supone inscripción y diálogo con el ámbito de donde procedemos, a través de una especie de “retorno geológico”, de un buceo en la memoria que el curso del tiempo depositó como huellas en el cuerpo material de la tierra. Rocas ancestrales. Registros ígneos, configurados por la acción geológica, a lo largo del tiempo. Millones de años de edad. Las marcas que aparecen en las superficies de esas rocas son, así, como las huellas o trazos, silenciosos e inconscientes, del proceso de formación de nuestro planeta. Forman una piel, de intensas resonancias pictóricas, superpuesta a la tierra, la naturaleza, en su vida silenciosa de millones de años. En su libro Huellas (Spuren, 1930, 155), el filósofo Ernst Bloch llama la atención sobre la atracción que algunos sienten por las cosas muertas: por “el cristal que, aunque frágil, es claro”, o por “la piedra, tan sólida y silenciosa”. Una atracción que se hace aún más intensa, observa Bloch (1930, 156), al confrontarse con la naturaleza en elevación: las montañas y las estrellas, con “el gran paisaje que está en torno a nosotros, especialmente la materia inerte que fluye en masas, va a las alturas y hace que nuestra vista se eleve”. Diluido en su pequeñez ente la grandiosidad del cosmos, el ser humano parece disolverse en la inmensidad, en la grandiosidad de lo inerte. Las piedras, las rocas ancestrales, que fijan la atención de Diego Moya, impulsan nuestra voluntad dormida de retorno a lo inerte, de volver a esa materia de la que procedemos. En esas rocas leemos nuestra “inscripción” en el cosmos, podemos ver las estrellas, sentir el universo entero y volcar su reflejo en el diálogo de la construcción plástica. Porque la materia también “habla”, también “tiene su utopía”, como igualmente subrayaría Ernst Bloch (1972). Un impulso que yo identifico con un impulso, no consciente, de realización, que se plasma en la expansión, proliferación y diversificación de la vida, y que deja por ello sus huellas en lo inerte. Hacer hablar a la materia. Pero, ¿cómo…? ¿Qué tipo de procedimientos artísticos son los que con más fuerza e intensidad permiten acceder a esa vegetación oscura de la materia? Es importante destacar que, a lo largo de los años, el trabajo de Diego Moya se despliega sobre todo por medio de superposiciones, de materiales y soportes, de técnicas y procedimientos, que ya en sí mismas muestran, revelan, la diversidad de planos que se integran en la materia y, como consecuencia, también en la experiencia humana de la vida. |

 |
|
Se trata de hacer brotar las huellas, las imágenes ancestrales, fijadas en la materia. Al superponer telas y papeles sobre rocas de una antigüedad de millones de años, y que por tanto albergan los registros más remotos del devenir de nuestro planeta, de su constitución. Diego Moya nos lleva a través del fluido de la imaginación material a la piel de la tierra. Y lo consigue frotando los soportes que superpone sobre las rocas, para así obtener la imprimación de esas huellas. Este tipo de procedimiento nos lleva directamente al frottage [frotamiento], el procedimiento artístico descubierto por Max Ernst en 1925, y que en el marco del surrealismo se convirtió en el paralelo para las artes visuales de lo que la escritura automática suponía para la literatura. La mirada elige la superficie donde frotar y obtener la imprimación, pero el resultado que así se consigue es hacer brotar las imágenes no conscientes… La materia habla casi directamente, ayudada prácticamente tan sólo por la mirada que elige y delimita. Aunque, además de la mirada, es necesario el contacto, o aún más precisamente, el tacto, que hace posible la imprimación. Como observa Gaston Bachelard (1942, 165), la “coagulación del agua con la materia no se comprende del todo si nos contentamos con la observación visual. Hay que agregar una observación del tacto.” Delimitación visual y tacto, así obtiene Diego Moya las huellas fijadas en las rocas ancestrales, resultado de la fusión a lo largo de millones de años de los cuatro elementos naturales, y que ahora conviven con las aguas. Conviene, en cualquier caso, introducir una distinción entre huella, en un sentido general, e impronta. Como señala George Didi-Huberman (2008, 27) en su densa y estimulante reconstrucción del itinerario de la impronta, desde los registros fósiles a las formas técnicas de acuñación, o a su creciente utilización en las artes, “hacer una impronta” quiere decir “producir una marca por la presión de un cuerpo sobre una superficie”. Y justamente eso es lo que lleva a cabo Diego Moya en Asilah, sobre los acantilados y rocas al borde del mar. Superponiendo telas o papel sobre las piedras, produce improntas: imágenes que nos transmiten una “escritura” cifrada, precisamente porque son imprimaciones directas de las superficies de esas piedras, que nos conducen así, directamente, muchos millones de años hacia atrás en la edad de la tierra. Hay en ello, además, una voluntad, explícita y consciente, de poner en relación esos registros ancestrales de la memoria de la tierra con la memoria digital de la cultura de hoy. Y en ese sentido Diego Moya (2009) ha acuñado, para caracterizar su trabajo, los términos “gigabytes” y “terabytes de piedra”, que en el primer caso describe con estos términos: “Sedimentos de arenas de sílice de muy diferentes densidades que fueron formando esos estratos que hoy admiramos, y que actúan como millones de gigabytes de memoria almacenados a perpetuidad allí, guardando su secreto.” Como es de conocimiento general, los gigabytes son unidades de memoria utilizadas en informática, cuyo soporte físico es una lámina, precisamente de silicio, que constituye un chip. Justo aquí se sitúa uno de los aspectos, una de las claves de mayor interés artístico del trabajo de Diego Moya con sus improntas de la piel de la tierra. Pues, como subraya Didi-Huberman (2008, 309) lo que caracteriza ante todo a la impronta es “una separación que se imprime y nos toca, incluso nos «impresiona»”. Pero así, por esa separación o distancia respecto a la imagen de algo material que ya no está en la impronta, ésta expresaría a la vez un doble malestar, tanto en la representación como en la historia. Malestar en la representación: “En cada impronta singular, en efecto, el juego del contacto y de la separación alcanza, desordena, transforma las relaciones esperadas del parecido, de modo que lo óptico y lo táctil, la imagen y su proceso, la mismidad y su alteración, se enmarañan repentinamente, a riesgo de enturbiar un pensamiento que, por las necesidades de su propia claridad o distinción, tendía espontáneamente a desenmarañar las cosas contradictorias.” Y en cuanto al malestar en la historia, expresión de un «síntoma-tiempo», Didi-Huberman (2008, 310) indica: “En cada impronta singular, en efecto, el juego del contacto y de la separación desordena nuestra relación con el devenir y con la memoria, de modo que el acto y el retraso, la týche [azar] y la téchne [destreza], el Ahora y el Otro tiempo, se enmarañan igualmente en una formación inédita y perturbadora para el pensamiento.” En último término, hacer hablar a la materia permite aquello que Diego Moya demanda al trabajo artístico, tal y como lo formula en la entrevista que aparece en este catálogo: hacer “visible lo invisible”. Una formulación que nos lleva atrás, esta vez en el tiempo artístico, a lo que Paul Klee expresó en la primera frase de su Confesión creativa (1920): "El arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible." Y también a lo que Maurice Merleau-Ponty (1964, 47) planteaba en su libro póstumo Lo visible y lo invisible, la necesidad “si existe un mundo”, de abordar la tarea de comprender “cuáles pueden ser las relaciones del mundo visible y del mundo invisible”. Con las obras de Diego Moya, lo que era invisible, se hace visible. Aunque, obviamente, no en su totalidad: lo que vemos es un registro, una huella, una impronta. Vemos y a la vez no vemos: estamos lejos del “parecido” de las cosas, porque la distancia en la representación nos lleva a otro mundo distinto al nuestro, a otra materia. Nos remontamos en el tiempo y, a la vez, no podemos, porque la distancia de lo que fijó la huella que alcanzamos por contacto no se puede superar, y por eso alcanzamos a ver una imagen oscilante de algo que estuvo, que fue, pero que ya en nuestro ahora, no está, no es. Aunque sí queda el resto de su imagen, la impronta. Lo que podríamos llamar el resto visible, para trazar un paralelo con la fórmula que Paul Celan utilizó para caracterizar la poesía: Signbarer Rest, [residuo o resto cantable]. Improntas de las huellas ancestrales, resto visible de la materia en su flujo en el devenir temporal. |
|
REFERENCIAS - Gaston Bachelard (1942): L’Eau et les rêves. Éssai sur l’imagination de la matière; José Corti, Paris. Tr. esp. de Ida Vitale: El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia; F.C.E., México, 1978. |
  |
